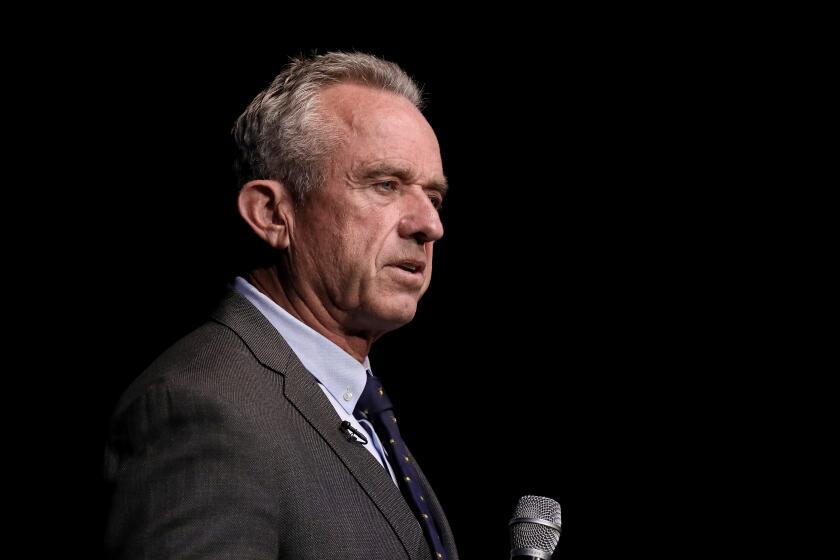Capítulo Uno: El Niño que Quedó Atrás
El niño no entiende.
Su mamá no le habla. Ni siquiera lo mira. Enrique no tiene ni la mínima sospecha de lo que ella va a hacer.
Lourdes sí sabe. Ella entiende, como sólo puede entenderlo una madre, la desolación que está a punto de causarle a su hijo, el dolor, y por último, el vacío.
¿Qué será de él? El niño ya ni permite que otros lo bañen o le den de comer. La quiere con amor profundo, como sólo un hijo puede amar. Con Lourdes, Enrique es parlanchín: “Mira, mami”, dice en voz baja, preguntándole sobre todo lo que ve. Pero sin ella, la timidez lo abruma.
Ella sale despacio al portal. Enrique se cuelga de sus pantalones. Al lado de ella, se ve tan pequeñito. Lourdes lo quiere tanto que no consigue decir palabra. No se atreve a llevarse su fotografía por temor a flaquear en su resolución. No puede abrazarlo. Enrique tiene cinco años.
Viven en las afueras de Tegucigalpa, Honduras. Lo poco que gana Lourdes a duras penas le alcanza para alimentar a Enrique y su hermana, Belky, de siete años. Lourdes, de 24 años de edad, se gana la vida fregando ropa ajena en un río cenagoso. Se acuclilla en la polvorienta acera cerca del Pizza Hut del centro para vender de su caja de madera llena de chicles, galletas y cigarros a los transeúntes. La vía pública es el patio de recreo de Enrique.
El porvenir de sus hijos se ve sombrío. Es casi seguro que ni él ni Belky terminarán la escuela primaria. Lourdes no tiene dinero para uniformes y lápices. Su marido ya no está con ellos. Ni hablar de un buen empleo. Está decidida: tendrá que partir. Se irá a Estados Unidos a ganar dinero para enviarlo a sus hijos. Será una ausencia de un año, con suerte menos, y sino mandará a buscar a los niños desde allá. Lo hace por ellos, se dice a sí misma, pero igual la agobia un sentimiento de culpa.
De rodillas, besa a Belky y la estrecha contra su pecho.
Entonces, Lourdes se vuelve hacia su propia hermana. Si se ocupa de Belky, le enviará de Estados Unidos un juego de uñas postizas de oro.
Pero no puede mirar a Enrique a los ojos. El recordará después que sólo le dice una cosa: “No olvides ir a la iglesia esta tarde”.
Es el 29 de enero de 1989. Su mamá baja del portal y se aleja.
“¿Dónde está mi mami?” llora Enrique. “¿Dónde está mi mami?”
Su mami nunca regresará, y eso sella el destino de Enrique. De adolescente--mejor dicho, siendo aún niño--saldrá por su cuenta a buscarla en Estados Unidos. Pasará casi inadvertido a formar parte de aproximadamente 48,000 niños que, indocumentados y sin ninguno de sus padres, llegan todos los años a Estados Unidos de América Central y México. Unas dos terceras partes de ellos lograrán burlar la vigilancia del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (INS).
Muchos viajan al norte en busca de trabajo. Otros huyen de familias que los maltratan. La mayoría de los niños centroamericanos van a reunirse con uno de sus padres, según informan los consejeros de un centro de detención en Texas donde el INS alberga a màs niños detenidos sin acompañantes adultos que en cualquier otro lugar. De éstos, según los consejeros, tres de cada cuatro buscan a sus madres. Algunos de los niños dicen que necesitan saber si sus madres aún los aman. Un sacerdote en un refugio de Texas cuenta que muchos llevan fotografías que los muestran en brazos de sus madres.
El camino es duro para los mexicanos, pero más duro aún para Enrique y otros centroamericanos. Su itinerario, largo e ilegal, atraviesa todo México. Según consejeros y abogados de inmigración, sólo la mitad de ellos se van con contrabandistas. Los demás viajan solos. Padecen hambre, frío y están indefensos. Son perseguidos como animales por policías corruptos, bandidos, y pandilleros deportados de Estados Unidos. Un estudio de la Universidad de Houston mostró que la mayoría resulta ser víctima repetidas veces de asaltos, golpizas o violaciones sexuales. Algunos pierden la vida.
Emprenden su viaje con poco o nada de dinero. Miles de ellos marchan rumbo al norte aferrados a los techos y a los costados de trenes de carga. Desde la década de los 90, las autoridades de México y Estados Unidos han intentado impedirles el paso. Para evadirlos, los niños se trepan y saltan de los vagones en movimiento. A veces se caen y quedan destrozados por las ruedas.
Se guían preguntando o por el trayecto del sol. Muchas veces no saben cuándo o cómo conseguirán algo de comer. Algunos pasan días sin comer. Si el tren se detiene brevemente, se agazapan junto a los carriles, y en el hueco de la mano toman sorbos de agua de charcos contaminados de combustible Diesel. De noche se acurrucan amontonados en los vagones o cerca de los rieles. Duermen en los árboles, en los pastizales, o en lechos de hojas.
Algunos son muy pequeños. Empleados ferroviarios mexicanos han encontrado a pequeñuelos de hasta siete años de edad que viajan en busca de sus madres. Hace cuatro años, cerca de las vías del tren en el centro de Los Angeles, un policía descubrió a un niño de nueve años que le dijo: “Busco a mi madre”. El jovencito había salido tres meses antes de Puerto Cortez, Honduras, guiado sólo por su astucia y el único dato que poseía sobre su madre: el nombre de la ciudad donde vivía. A todos preguntaba: “¿Cómo se llega a San Francisco?”
Típicamente, son adolescentes. Algunos eran bebés cuando sus madres se marcharon; las conocen sólo por los retratos que les han enviado. Otros, algo mayores, luchan por no perder los recuerdos: uno ha dormido en la cama de su mamá; otro ha respirado su perfume, se ha puesto su desodorante, su ropa. Este tiene suficiente edad para recordar el rostro de su madre, aquel su risa, su lápiz de labios favorito, el tacto de su vestido cuando ella amasaba las tortillas.
Muchos, entre ellos Enrique, empiezan a idealizar a sus madres. La madre ausente adquiere proporciones míticas en las mentes de los pequeños. Aunque para ellas es una lucha pagar el alquiler y la comida en Estados Unidos, en la imaginación de sus hijos se convierten en la personificación de la salvación, la solución de todos los problemas. Encontrarlas se convierte en la demanda del Santo Grial.
::
La confusion
Enrique está perplejo. ¿Quién se ocupará de él ahora que su madre no está? Por dos años lo confían a su padre, Luis, que ya llevaba tres años separado de Lourdes.
Enrique se aferra a su padre, que lo mima. Es albañil, y se lleva a su hijo al trabajo donde lo deja mezclar la argamasa. Viven con la abuela de Enrique. Su padre comparte con él su cama y le trae manzanas y ropa. Enrique extraña menos a su madre cada mes, pero no la olvida.
“¿Cuándo viene por mí?”, pregunta.
Lourdes cruza la frontera estadounidense en una de las mayores oleadas de inmigrantes de toda la historia de este país. Entra por un alcantarillado de Tijuana infestado de ratas, y se abre camino hasta Los Angeles. Consigue trabajo en el hogar de una pareja de Beverly Hills, cuidándoles la hija de tres años. Todas las mañanas, cuando salen a trabajar, la niña llora por su mamá. Lourdes le da el desayuno y piensa en Enrique y Belky. “Le doy de comer a esta niña”, dice para sí, “en lugar de alimentar a los míos propios”. Después de siete meses, ya no puede soportarlo. Renuncia y se muda al apartamento de una amiga en Long Beach.
A Tegucigalpa llegan cajas de ropa, zapatos, carritos de juguete, un muñeco Robocop, un televisor. Lourdes escribe: ¿Les gustan las cosas que les mando? Le dice a Enrique que se porte bien, que estudie mucho. Tiene esperanzas para él: graduación de la secundaria, trabajo de oficina, quizá de ingeniero. Le dice que lo quiere.
Pronto volverá, asevera la abuela.
Pero no vuelve. Su desaparición es incomprensible. El desconcierto de Enrique se torna en confusión y de ahí en cólera de adolescente.
Cuando Enrique tiene siete años, su padre trae a casa a una mujer. Enrique representa para ella una carga económica. Una mañana lo escalda con un chocolate que se le derrama. El padre la echa, pero la separación no dura. El padre de Enrique se baña, se viste, se pone agua de colonia y se va con ella. Enrique lo sigue y le ruega que no lo deje. Pero su padre le ordena que regrese a casa de su abuela.
El padre forma una nueva familia. Enrique lo ve en raras ocasiones, casi siempre por casualidad. “No me quiere”, le dice a Belky. “No tengo papá”.
Para Belky, la desaparición de la madre es igual de dolorosa. Vive con Rosa Amalia, su tía de parte de madre. En el Día de las Madres, Belky sufre los festejos en la escuela. Solloza en silencio esa noche, sola en su habitación. Luego se regaña. Debería agradecer que su madre haya partido; sin el dinero que envía para libros y uniformes, Belky no podría siquiera asistir a la escuela. Se desahoga con una amiga cuya madre también se ha marchado. Las niñas se consuelan. Conocen a otra niña cuya madre ha muerto de un paro cardíaco. Al menos, dicen, las nuestras siguen vivas.
No obstante, a Rosa Amalia le parece que la separación ha provocado profundos trastornos afectivos. A su juicio, Belky lucha contra una pregunta inevitable: ¿Qué puedo valer yo, si mi madre se ha marchado?
Desconcertado, Enrique recurre a su abuela. Al encontrarse solo de nuevo, decide compartir con la anciana madre de su padre una choza de 30 pies cuadrados que María Marcos misma construyó con tablas de madera. La luz del día se cuela por las rendijas. Tiene cuatro piezas, de los cuales tres carecen de electricidad. No hay servicio de agua. La lluvia que cae en el techo de zinc corre por canalones que desembocan en dos barriles. Frente al portón de la calle corre un hilo turbio y blancuzco de aguas negras. La abuela de Enrique friega ropa usada sobre una piedra bien gastada y luego vende las prendas de casa en casa. Al lado de la piedra está la letrina, un hueco de hormigón, y junto a ella hay un par de baldes para bañarse.
La choza está en Carrizal, uno de los barrios más pobres de Tegucigalpa. Enrique mira a veces por encima de las onduladas colinas hacia el vecindario donde había vivido con su madre y donde aún vive Belky con la familia materna. Seis millas los separan. Casi nunca se ven.
Lourdes le envía a Enrique $50 al mes, a veces $100, a veces nada. Basta para comprar alimento, mas no para cuotas, uniformes escolares, libros y lápices, que resultan caros en Honduras. Nunca alcanza para regalos. La abuela María lo abraza deseándole alegremente un feliz cumpleaños.
“Tu mamá no puede enviar suficiente”, le señala, “así que tenemos que trabajar los dos”.
Después de las clases, Enrique vende tamales y bolsitas de jugos de frutas, pregonando con un cubo colgado del brazo: “¡Tamarindo! ¡Piña!”
Al cumplir los 10 años de edad, empieza a ir solo en autobús hasta un mercado al aire libre. Llena bolsitas de nuez moscada, curry y páprika, y los sella con cera derretida. Se detiene brevemente ante los portones negros del mercado y pregona, “¿Va a querer especias?” Como no tiene licencia de vendedor ambulante, debe de andar con cuidado, entrando y saliendo sin detenerse entre las carretillas repletas de papayas.
La abuela María cocina plátanos, fideos y huevos. De vez en cuando, mata un pollo y se lo prepara a su nieto. A cambio, cuando ella se enferma Enrique le frota la espalda con medicina y le lleva agua a la cama.
Al llegar todos los años al Día de las Madres, le pone en la mano una tarjeta en forma de corazón que le ha hecho en el colegio. En ella escribe: “Te quiero mucho, abuelita”.
Pero ella no es su madre. Enrique anhela oír la voz de Lourdes. La única manera de hablarle es en casa de una prima, María Edelmira Sánchez Mejía, uno de los pocos parientes que tienen teléfono. La mamá casi nunca llama. Pasa todo un año sin llamada suya.
“Niña ¡creía que te habías muerto!” le dice María Edelmira.
Lourdes le responde que más vale enviar dinero que malgastarlo en llamadas por teléfono. Pero hay otra razón por la que no ha llamado. Se le unió en Long Beach un novio de Honduras; ella quedó embarazada sin querer y a él luego lo deportaron. Lourdes está viviendo en un garage con Diana, su niña de dos años. A veces tiene que recurrir a la beneficencia pública. Pero también tiene los meses buenos en que puede ganar de $1,000 a $1,200 limpiando oficinas y casas. Las rodillas le sangran de fregar los pisos, pero logra conseguir otros trabajos más, como el de la fábrica de caramelos a $2.25 por hora. Aparte del dinero que le manda a Enrique, envía todos los meses a su mamá y Belky $50 para cada una.
El dinero no compensa por su ausencia. Belky, que ya tiene nueve años, está alteradísima por lo de la nueva hermanita. Teme que su madre pierda el interés en ella y Enrique. Además, con una niña que atender, le será más difícil a su mamá enviarles dinero y ahorrar para mandarlos traer.
Para Enrique, cada llamada se hace más tensa. Como vive al otro lado de la ciudad, no tiene siempre la suerte de encontrarse en casa de María Edelmira cuando llama su mamá. Las veces que sí se encuentra, sus conversaciones resultan tirantes y llenas de ansiedad.
Sin embargo, es en una de estas conversaciones que se pone la semillita de una idea. Sin saberlo, es Lourdes misma quien la ha sembrado.
“¿Cuándo vuelves?”, le pregunta Enrique.
Ella evita responder. Más bien promete mandar a buscarlo muy pronto.
Nunca se le había ocurrido al muchacho: si ella no viene, quizá pueda ir él a reunirse con ella. Aunque ni él ni su madre se dan cuenta, la idea germina y se arraiga. En adelante, cada vez que habla con ella, Enrique termina diciéndole: “Quiero estar contigo”.
La propia madre de Lourdes le ruega por teléfono: “Vuelve a casa”.
El orgullo se lo impide. ¿Cómo puede justificar haber dejado a sus hijos si regresa con las manos vacías? A cuatro cuadras de la casa de su madre hay una casa blanca con molduras de color morado. Abarca media manzana tras sus portones de hierro negro. Es de una mujer cuyos hijos partieron a Washington, D.C., y le enviaron el dinero para construirla. Lourdes no puede comprar semejante casa para su madre, ni mucho menos para sí misma.
Pero tiene un plan. Conseguirá el permiso de residencia y traerá a sus hijos a Estados Unidos por vía legal. Tres veces contrata a consejeros de inmigración que prometen ayudarla. Les paga un total de $3,850. Una señora de Long Beach a quien le limpia la casa accede a patrocinarla para que obtenga su residencia. Pero los consejeros no cumplen lo prometido.
“Vuelvo para esta Navidad”, le dice a Enrique.
Llegan las Navidades, y el niño espera junto a la puerta. La mamá no llega. Todos los años promete lo mismo. Todos los años queda decepcionado. La confusión por fin se torna en ira. “La necesito. Me hace falta”, le explica a su hermana. “Yo quiero estar con mi mamá. Hay tantos niños con mamás. Eso quiero yo”.
Un día le pregunta a su abuela: “¿Como llegó mi mamá a Estados Unidos?”
Años después, Enrique recordará su respuesta, otra semilla: “Tal vez”, dice María, “se fue en los trenes”.
“Y los trenes, ¿cómo son?”
“Son muy, pero muy peligrosos”, responde la abuela. “Muchos mueren en los trenes”.
Cuando Enrique tiene 12 años, Lourdes vuelve a decirle que regresará.
“Sí”, contesta el niño. “Va pues”.
Enrique presiente la verdad. Muy pocas madres regresan. Se lo dice. No cree que ella regrese jamás. Muy por dentro se dice a si mismo: “Es una gran mentira”.
Lourdes considera contratar a alguien que le traiga a sus hijos clandestinamente, pero la asustan los peligros. Los coyotes, que así los llaman, son con frecuencia alcohólicos o drogadictos. A veces abandonan a los niños a su cargo. “¿Es tanto lo que quiero que estén aquí conmigo que estoy dispuesta a poner sus vidas en peligro?”, se pregunta. Además, no desea que Enrique vaya a California. Hay demasiadas pandillas, drogas y crimen.
En todo caso, aún no ha ahorrado lo suficiente. El coyote más barato, dicen los que abogan por los inmigrantes, cobra $3,000 por niño. Las mujeres piden $6,000. Un coyote de primera trae a un niño en un vuelo comercial por $10,000.
Enrique se desespera. Va a tener que arreglárselas solo. Irá en su busca. Viajará de colado en los trenes.
“Quiero ir”, le dice.
Ni de broma, le contesta la madre. Es demasiado peligroso. Ten paciencia.
::
La rebelion
La cólera de Enrique se desborda. En la escuela, se niega a hacer la tarjeta del Día de las Madres. Empieza a golpear a sus condiscípulos. Le levanta la falda a la maestra.
Se para sobre el escritorio de la maestra y grita: “¿Quién es Enrique?”
Y la clase contesta: “¡Tú!”
Lo suspenden tres veces. Dos veces repite el año. Pero Enrique no abandona su promesa de seguir estudiando. A diferencia de la mitad de los chicos del barrio, termina la primaria. En la modesta ceremonia, una maestra lo abraza y murmura: “Enrique se nos va, a Dios gracias”.
Enrique está henchido de orgullo con su toga y birrete azules. Pero nadie de la familia de su madre acude a verlo.
Ya tiene 14 años y es adolescente. Pasa más tiempo en las calles de Carrizal, que va convirtiéndose en uno de los barrios más peligrosos de Tegucigalpa. Su abuela le dice que no vuelva tarde a casa. Pero él se queda jugando fútbol hasta la medianoche. Ya no quiere vender especias. Lo avergüenza que lo vean las chicas pregonando copitas de frutas o que le digan “el tamalero”.
Deja de ir a la iglesia.
“No te juntes con muchachos malos”, le aconseja la abuela María.
“Tú no eres quién para escoger a mis amigos”, responde Enrique. Le dice que ella no es su madre, y que no tiene derecho de decirle lo que debe hacer.
Pasa la noche fuera de casa.
Su abuelita lo espera en vela, llorando: “¿Por qué me tratas así?”, pregunta, “¿Es que no me quieres? Te voy a mandar a vivir a otra parte”.
“¡Mándame, pues! Si a mí nadie me quiere”.
Pero ella insiste en que sí lo quiere. Lo único que quiere es que trabaje como un hombre honrado, para que pueda andar con la cabeza en alto.
El le contesta que hará lo que quiere.
Para ella, Enrique es como si fuera el más pequeño de sus hijos. La anciana le ruega: “Quiero que tú me entierres. Quédate conmigo. Si lo haces todo esto será tuyo”. Ella reza por poder retenerlo hasta que su madre lo mande buscar. Pero sus propios hijos le dicen que Enrique tendrá que irse: ella ya tiene 70 años, y el joven de seguro la va a enterrar. La va a matar de un disgusto.
Sobrecogida de tristeza, le escribe a Lourdes: Tienes que encontrarle otro hogar.
Para Enrique, esto equivale a otro rechazo. Primero su madre, luego su padre, y ahora su abuela.
Lourdes le pide a un hermano suyo, Marco Antonio Zablah, que lo acoja.
Los regalos de Lourdes siguen llegando con regularidad. Ella se enorgullece de que su dinero pague ahora la matrícula de Belky en un colegio privado, y con el tiempo, la universidad, donde estudiará contabilidad. Los niños de los barrios pobres rara vez llegan a la universidad.
El dinero de Lourdes ayuda también a Enrique, y él lo sabe. Si ella no estuviese en El Norte, él sabe bien dónde estaría: hurgando los basureros municipales. Lourdes también lo sabe; de niña, ella lo ha hecho. Enrique conoce chicos de seis y siete años cuyas madres solteras no se fueron, y que se ven obligados a hurgar en los desperdicios en busca de algo para comer.
Uno tras otro, los camiones suben trabajosamente la colina. Decenas de niños y adultos se disputan una posición favorable. Los camiones descargan. Como aves de carroña, todos meten las manos en el cieno resbaladizo, sacando restos de plástico, madera u hojalata. A sus pies, la basura se convierte en un líquido espeso, humedecida por los desechos de hospitales, llenos de sangre y placentas. De cuando en cuando una criatura, con las manos negras de suciedad, recoge un trozo de pan viejo y se lo lleva a la boca. Mientras rebuscan entre los desperdicios malolientes, se alza sobre sus cabezas la nube densa y oscura que forman miles de buitres en vuelo.
Cuando Enrique lleva un año viviendo con su tío, Lourdes llama, esta vez desde Carolina del Norte. “Es muy duro en California”, indica. “Hay demasiados inmigrantes”. Los patrones pagan poco y los tratan mal. Aquí la gente es menos hostil. El trabajo abunda. Ahora trabaja en la línea de ensamblaje de una fábrica y gana $9.05 por hora, o $13.50 por horas extras. También trabaja de mesera. Ha conocido a un muchacho, un pintor de casas hondureño, y piensan vivir juntos.
Enrique la extraña a más no poder. Pero el tío Marco y su mujer lo tratan bien. Marco cambia divisas en la frontera hondureña. Vive con su familia, que incluye a un hijo, en una casa de cinco habitaciones de un vecindario de clase media de Tegucigalpa. El tío Marco le da a Enrique dinero para gastar, le compra ropa y lo inscribe en una escuela militar privada.
Enrique hace los mandados, le lava los cinco automóviles y lo sigue a dondequiera que vaya. El tío le da la misma atención que a su propio hijo, sino más. “Negrito”, le dice cariñosamente a Enrique por su tez morena. Enrique es pequeño aun siendo adolescente. Mide menos de 5 pies, aun cuando se para bien derecho. Tiene una gran sonrisa y una dentadura perfecta.
El tío le tiene mucha confianza y hasta le permite depositar dinero en el banco. “Quiero que trabajes conmigo para siempre”, le dice su tío.
Un día, un guardia empleado del tío Enrique es asaltado y asesinado al regresar en autobús de cambiar lempiras hondureñas. El guardia tiene un hijo de 23 años que, impulsado por lo ocurrido, se lanza a viajar a Estados Unidos. Antes de llegar a cruzar el Río Grande, regresa y le cuenta a Enrique lo que es treparse a los trenes, saltar de un vagón en movimiento a otro y evadir a “la migra”, como le dicen a los agentes mexicanos de migración.
A raíz del asesinato del guardaespaldas, Marco jura no volver a cambiar dinero. No obstante, unos meses más tarde recibe una llamada. ¿Estaría dispuesto a cambiar, por una comisión importante, $50,000 lempiras en la frontera salvadoreña? El tío Marco promete que ésta será la última vez.
Enrique quiere ir con él.
Pero el tío le dice que es muy joven. En su lugar, se lleva a uno de sus propios hermanos.
Los asaltantes acribillan a balazos su auto, que se sale volando de la carretera. Al hermano de tío Marco le disparan en la cara y lo matan. Al tío que tanto quiere Enrique le alcanzan tres disparos en el pecho y otro en una pierna. Muere el tío Marco.
A Lourdes le ha tomado nueve años ahorrar $700 para traer a sus hijos. Ahora los gasta en los funerales de sus hermanos.
Pocos días después, la mujer del tío vende el televisor de Enrique, el tocadiscos y el Nintendo, todos regalos de Marco. Sin dar explicaciones, le dice: “Ya no te quiero aquí”, y saca su cama a la calle.
::
La adiccion
Enrique, con 15 años cumplidos, recoge su ropa y regresa a casa de la abuela materna. “¿Puedo quedarme aquí?”, le pregunta.
Este había sido su primer hogar, la casita de estuco donde vivió con Lourdes hasta que ella bajó el escalón del portal y se marchó. Su segundo hogar fue la choza de tablas donde vivió con su padre y abuela paterna, hasta que éste rehizo su vida con otra mujer y se fue. Su tercer hogar fue la cómoda casa donde vivió con el tío Marco.
Ahora está de vuelta en el lugar de donde salió. Viven ahí siete personas: su abuela Agueda Amalia Valladares, dos tías divorciadas y cuatro primos pequeños. Viven en la pobreza. “Apenas tenemos dinero para comprar comida”, afirma la abuela, que padece de cataratas. No obstante, accede a recibirlo.
Nadie puede pensar en otra cosa que no sea el asesinato de los dos tíos. Le hacen poco caso a Enrique, que se vuelve callado, retraído.
No regresa a la escuela.
Al principio comparte un dormitorio con una tía de 26 años, Mirian Liliana Aguilera. Un día, cuando despierta a las dos de la madrugada, encuentra a Enrique sollozando en silencio, apretujando un retrato del tío Marco. Enrique llora a su tío por seis meses. Su tío lo quería; sin él, está perdido.
La abuela Agueda se cansa pronto de Enrique. Ella se enoja cuando llega tarde, toca a la puerta, y despierta a toda la casa. Un mes más tarde, la tía Mirian se despierta de nuevo una noche. Esta vez percibe olor a acetona y siente un crujir de plástico. En la semioscuridad, ve a Enrique en su cama, aspirando el contenido de la bolsa. Está inhalando pegamento.
Lo mandan a vivir a una diminuta casucha de piedra, a siete pies de la casa, pero a un mundo de distancia. En otra época había sido la cocina, donde la abuela cocinaba al aire libre. El tizne cubre las paredes y el techo. No tiene electricidad. La puerta de madera no se puede abrir del todo, y la única ventana no tiene vidrio, sino barras. No lejos de allí queda el excusado, un hoyo cubierto por una casucha de tablas.
La choza de piedra es su nuevo hogar.
Ahora Enrique hace lo que quiere. Si se pasa la noche en la calle, a nadie le importa. Pero él lo ve como un rechazo más.
Cerca de allí queda el barrio llamado El Infiernito, controlado por la pandilla Mara Salvatrucha (MS). Algunos de estos pandilleros eran residentes de Estados Unidos y vivieron en Los Angeles hasta el 1996, cuando entró en vigor una ley federal que dispuso su deportación por delitos graves. Ahora andan sueltos por México y Centroamérica. Aquí en El Infiernito, cargan “chimbas”, que son armas de fuego confeccionadas con tubos de plomería, y beben “charamila”, hecha con alcohol metílico diluido. Se suben a los autobuses para asaltar a los pasajeros.
Enrique y su amigo José del Carmen Bustamante, de 16 años, se aventuran a ir a El Infiernito para comprar marihuana, una empresa peligrosa. José fue amenazado una vez por un hombre que le enroscó una cadena al cuello. Nunca se quedan más de lo necesario. Suben con su mota hasta el billar y se sientan a fumar al son de la música que sale de las puertas abiertas.
Van con ellos dos amigos. Ambos han intentado el viaje al norte en tren de carga. Uno de ellos, a quien le dicen El Gato, cuenta de las balas de la migra que le zumbaban sobre la cabeza, y de lo fácil que es que a uno lo asalten. En su estupor de marihuana, lo de los trenes le parecce a Enrique una aventura.
El y José, deciden probar suerte muy pronto.
Algunas noches, a eso de las 10, suben un sendero empinado y serpenteante hasta la cima de otra colina. Ocultos detrás de un muro pintarrajeado con grafitos, se pasan la noche inhalando pegamento. Un día, María Isabel Caría Durón, de 17 años y novia de Enrique, se tropieza con él a la vuelta de una esquina. El olor de Enrique la invade. Huele como una lata de pintura abierta.
“¿Qué es eso?”, le pregunta, asqueada por el vaho. “¿Estás drogado?”
“No”, contesta él.
Enrique intenta ocultar su vicio. Unta una pizca de cemento en una bolsa de plástico y se lo mete en el bolsillo. Una vez solo, se cubre la boca y aspira, apretándose el fondo de la bolsa contra la cara, llenándose de vapores los pulmones.
Belky nota unas impresiones dactilares amarillentas en los pantalones de María Isabel: son residuos de pegamento, huellas del abrazo de Enrique.
María Isabel lo ve cambiar. Tiene la boca sudada y pegajosa. Anda nervioso y alterado, con los ojos enrojecidos, vidriosos y entreabiertos. Otras veces parece borracho. Si se le hace una pregunta, tarda en responder. Pierde fácilmente los estribos. Cuando está bajo los efectos del narcótico, se ve callado, soñoliento y distante. Cuando se le pasa el efecto, se pone histérico y abusivo.
El drogo, le dice una tía.
A veces, en sus alucinaciones, sueña que lo persiguen. Ve duendes y hormigas, y un personaje como el osito Winnie the Pooh flotando frenta a él. Al caminar, no siente el suelo. A veces no le responden las piernas. Las casas se mecen, el piso se le desploma.
Pasa dos semanas en las que no reconoce a su familia. Le tiemblan las manos. Al toser, escupe flemas negras.
::
La ensenaza
Enrique cumple los 16 años. Lo único que desea es ver a su madre. Con su amigo José decide un domingo probar su suerte en los trenes. Parten rumbo a El Norte.
Al principio, nadie repara en ellos. Cruzan Guatemala en autobús hasta la frontera con México.
“Tengo a mi mamá en Estados Unidos”, le dice Enrique a un guardia, que le responde:
“Regresa a tu casa”.
Se le escabullen al guardia y avanzan 12 millas hasta Tapachula. Allí se dirigen a un tren cerca de la estación. Pero antes de llegar a las vías, los para la policía. Les roban lo que traen y después ponen primero a José y luego a Enrique en libertad, según relataron los jóvenes posteriormente.
Lograron encontrarse y buscaron otro tren. Ahora, por primera vez, Enrique se trepa a un tren, que se desliza dejando atrás lentamente a la estación de Tapachula. De aquí en adelante, piensa Enrique, nada malo puede sucedernos.
Qué poco saben acerca de los trenes.
José está aterrrado. Enrique, más valiente, salta de vagón en vagón. Resbala y se cae--por suerte lejos de las ruedas y sobre la mochila que tiene una camisa y pantalón. Vuelve a subirse al tren.
Pero la odisea de los dos amigos tiene un final humillante.
Cerca de Tierra Blanca, un pueblo de Veracruz, las autoridades los pillan en el techo del tren. Los meten en una celda con pandilleros de la MS y luego los deportan. Enrique está maltrecho y cojo. Extraña a María Isabel. Consiguen algunos cocos y los venden para pagarse el viaje de regreso en autobús.
::
Una decision
Enrique se hunde aún más en la drogadicción. Para mediados de diciembre, le debe 6,000 lempiras al que le vende la marihuana, lo que equivale a $400. No tiene más que 1,000 lempiras. Promete conseguir el resto esa semana, pero no cumple. El fin de semana siguiente se topa con el traficante por la calle.
El traficante acusa a Enrique de mentirle y lo amenaza de muerte.
Enrique le suplica para que le dé otra oportunidad.
Si no paga, el narco jura que le matará a la hermana. Ha confundido a una prima con Belky. Quiere matar a Tania Ninoska Turcios, de 18 años, pensando que ella es la hermana de Enrique. Las dos jóvenes están a punto de terminar la secundaria, y gran parte de la familia está de viaje celebrando la graduación en un hotel nicaragüense.
Enrique fuerza la puerta trasera de la casa de sus tíos, Rosa amalia y Carlos Orlando Turcios Ramos. Titubea. ¿Cómo puede hacerle esto a su propia familia? Tres veces se acerca a la puerta, la abre, la vuelve a cerrar y se va. A cada intento, aspira profundamente de la bolsa de pegamento.
Por fin entra en la casa, fuerza la cerradura de un dormitorio y usa un cuchillo para penetrar en el armario de su tía. Mete 25 alhajas en una bolsa de plástico y las esconde debajo de una piedra cerca de un corralón de maderas cercano.
A las 10 p.m. regresa la familia y encuentra el dormitorio todo revuelto.
Los vecinos aseguran que el perro no ladró.
“Debe de haber sido Enrique”, comenta la tía Rosa Amalia, quien llama a la policía. El tío Carlos sale con varios agentes a buscarlo.
“¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué?”, le grita la tía Rosa Amalia.
“Yo no fui”. Pero con sólo decirlo se sonroja de culpa y vergüenza. Le ponen las esposas. En la patrulla, se pone a temblar y a llorar. “Estaba drogado. No lo quería hacer”. Le cuenta a la policía que un traficante a quien debía dinero había amenazado con matar a Tania.
Les muestra la bolsa de alhajas.
“¿Quieren que lo encerremos?”, preguntan los agentes.
El tío Carlos piensa en Lourdes. No le pueden hacer esto. Más bien, le prohíbe a Tania que salga, por su propia seguridad.
Pero lo ocurrido convence por fin al tío Carlos de que Enrique necesita ayuda. Le busca un trabajo en una distribuidora de neumáticos a $15 por semana. Almuerza con él todos los días pollo y sopa hecha en casa. Le dice a la familia que es preciso mostrarle a Enrique que lo aprecian.
Durante el mes que sigue, enero del 2000, Enrique trata de dejar las drogas. Reduce la dosis, pero vuelve a flaquear. Cada noche llega más tarde a casa. Le da asco su persona. Viste como un holgazán. La vida se le está yendo de las manos. Pero le queda suficiente lucidez como para decirle a Belky que ya sabe lo que debe hacer.
No le queda otra opción más que ir a buscar a su madre.
La tía Ana Lucía Aguilera está de acuerdo. Ella y Enrique llevan meses en pie de guerra. Ana Lucía es el único sustento de la familia. A pesar de su empleo en el taller, Enrique sigue siendo una carga económica.
Y lo que es peor, mancilla lo único que le queda a la familia: su buen nombre.
Tienen agrias discusiones que ambos, además de la abuela Agueda, recordarán meses después: “¿De dónde vienes, vagabundo?” le pregunta Ana Lucía a Enrique apenas entra por la puerta. “Vienes a comer ¿eh?”.
“¡Cállate!”, responde el joven. “Yo a ti no te pido nada”.
“¡Eres un vago, un drogadicto! Aquí nadie te quiere”, la oye gritar todo el vecindario. “¡Esta no es tu casa. Vete con tu madre!”
Una y otra vez, Enrique repite en voz baja, como suplicando: “Mejor que te calles”.
Al fin pierde los estribos. Le propina dos puntapiés en el trasero a la tía Ana Lucía.
La tía grita.
La abuela sale de la casa, agarra un palo y lo amenaza si vuelve a tocar a Ana Lucía. Ya hasta su abuela quiere que se vaya a Estados Unidos. Dice que está arruinando a la familia y se está perjudicando a sí mismo. “Allá va a estar mejor”.
::
La despedida
María Isabel, la novia de Enrique, lo encuentra en una esquina sentado sobre una piedra, llorando, rechazado una vez más. Trata de consolarlo. Está drogado con pegamento. Le cuenta que ve un muro de llamas matando a su madre. “¿Por qué me dejó?”, grita.
Se avergüenza de todo lo que le ha hecho a su familia y a María Isabel, que puede estar embarazada. Teme acabar desamparado o muerto. Sólo su madre puede ayudarlo. Ella es su salvación. “Si la hubieras conocido, sabrías lo buena que es”, le relata a su amigo José. “La quiero”.
Enrique tiene que encontrarla. Vende lo poco que tiene: su cama, un regalo de su mamá, la chaqueta de cuero, un regalo de su tío difunto, el rústico armario donde guarda la ropa.
Va al otro lado del pueblo para despedirse de la abuela María. Cuando va subiendo la loma hacia la casa, se encuentra con su padre. “Me voy”, le dice. “Voy para Estados Unidos”. Le pide dinero.
El padre le da lo suficiente para un refresco y le desea buena suerte.
“Me voy, abuela”, anuncia Enrique. “Voy a buscar a mi mamá”.
No vayas, le ruega la anciana. Le promete construirle una casita de un cuarto en un rincón de lo poco que le queda de terreno.
Pero él está decidido.
Ella le da todo lo que tiene: 100 lempiras, unos $7.
“Ya me voy, hermanita”, le dice a Belky al día siguiente.
Ella siente que se le forma un nudo de tristeza. Han vivido casi toda la vida separados, pero él es el único que comprende su soledad. En silencio, le prepara una cena especial: tortillas, chuleta de cerdo, arroz, frijoles fritos rociados de queso.
“No te vayas”, le ruega con lágrimas en los ojos.
“Lo tengo que hacer”.
También resulta difícil para él. Cada vez que ha hablado con su madre, ésta le ha advertido que no venga. Es demasiado peligroso.Pero si logra llegar a la frontera de Estados Unidos, la llamará. Estando tan cerca, tendrá que acogerlo. “Si la llamo desde allí”, le dice a José, “¿cómo no me va a recibir?”.
Se hace una promesa: “Voy a llegar a Estados Unidos, aunque me tome un año”.
Sólo al cabo de un año se daría por vencido, daría media vuelta y regresaría.
En silencio, Enrique, el muchacho menudito de sonrisa juvenil, amante de las cometas, el espagueti, el fútbol y el baile break dancing, el jovenzuelo que juega en el lodo y se sienta a mirar los dibujos animados del ratón Mickey con su primito de cuatro años, hace la maleta: pantalones de pana, camiseta, gorra, guantes, cepillo y pasta de dientes.
Por largo rato contempla el retrato de su madre, pero no se lo lleva por temor a perderlo. Escribe el número de teléfono de ella en un papel y, por si acaso, también lo inscribe con tinta en el interior de la cintura del pantalón.
Lleva el equivalente de $57 en el bolsillo.
El 2 de marzo del 2000, se presenta en casa de la abuela Agueda, de pie en el mismo portal de donde desapareciera su madre hace 11 años.
Abraza a María Isabel, a la tía Rosa Amalia, y baja del portal.
Proximo: Capítulo dos
More to Read
Sign up for Essential California
The most important California stories and recommendations in your inbox every morning.
You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.